Fratelli tutti, es una expresión de san Francisco de Asís, con la cual se dirigía a todos sus hermanos y hermanas y les proponía una forma de vida con sabor a Evangelio (No.1). Con estas palabras de inicio, la nueva Carta Encíclica del papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, dada en Asís, el 03 de octubre de 2020, ofrece al lector una primera visión del documento pontificio. Se trata de expresar una fraternidad abierta que “permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite”.
La carta encíclica es, sin dudas, una gran contribución que Francisco hace, no solamente al cristianismo católico, sino que traspasa las fronteras para ofrecerse gratuitamente al mundo. De entrada, justamente la inquietud que hay en el corazón del Papa son las sombras de un mundo cerrado, manifestadas en el primer capítulo. Aunque valdría la pena entrar en cada numeral, como se trata de una impresión personal, hago notar una convicción que, junto con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb está inserta en los avances, los progresos históricos y el deterioro de la ética y del debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad hoy: “no advertimos un rumbo realmente humano” (29).
Ante este panorama sombrío en que se encuentra el mundo, de pronto el capítulo segundo nos sorprende con la presencia de un extraño en el camino. Se trata de la búsqueda de una luz en medio de lo que se vive (56) y para ello el papa Francisco propone una parábola dicha por Jesús hace dos mil años (Lc 10, 25-37). Entre muchos elementos por destacar, suena uno muy interesante en el numeral 74: “En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios: un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios”. Esta parábola ayuda a responder hoy también la pregunta: ¿Quién es mi prójimo? Ante el planteamiento de la época (prójimo es el cercano, el próximo), la novedad de Jesús radica en que él no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos.
Ante la lógica del mundo cerrado y la propuesta de Jesús, abierta para todo el mundo, el capítulo tercero lleva al lector a pensar y gestar un mundo abierto. Aquí el papa declara bellamente que sólo el amor permitirá esta apertura: “El amor implica… algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales” (94) y seguidamente articula esta idea con una afirmación contundente: “El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos” (ibidem).
Sin embargo, no es fácil llegar a la amistad social y a la fraternidad universal, por eso es necesario un conocimiento básico: “percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia” (106). El hecho de nacer en un lugar con menores recursos o menor desarrollo, no quiere decir que esa persona tenga menor dignidad, dice con toda firmeza el pontífice, recordando las enseñanzas de Evangelii Gaudium y haciendo hincapié en otros temas como el valor de la solidaridad que “surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común” (115).
El capítulo cuarto plantea cómo la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas toma carne y se vuelve concreta con un corazón abierto al mundo entero. Se trata de ver más allá del límite de las fronteras y acoger gratuitamente a los demás: “quien no vive la gratitud fraterna, convierte su existencia en un comercio ambicioso, está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio” (140). Ante esta mirada, “Dios, en cambio, da gratis”. Los países entonces están invitados a pensar no sólo como país sino como familia humana: “hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda” (ibidem). Pero es claro que para “estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos, es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular” (149).
La mejor política es aquella que, como recuerda el capítulo quinto, está al servicio del bien común (154). Entre otros aspectos, el Papa recuerda que “por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo” (162). De esto se han aprovechado en diferentes momentos históricos ciertos populismos y liberalismos quienes degradan palabras como “pueblo” y “sociedad”, entendidos por estas visiones con pretensiones de cautivar, instrumentalizar y sumar las partes para beneficio de unos pocos. Recuerda el papa que “necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral, integrando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis” (177), que sea capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Esto implica que la política no se someta a la economía. Frente a este panorama, “el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos”, como también lo recuerda el Consejo Pontificio Justicia y Paz. En la misma línea, es necesario comprender que “todo político también es un ser humano” (193) y, por tanto, está llamado “a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas”.
Para encontrarnos y ayudarnos, asegura el papa, necesitamos dialogar. Por eso, el capítulo sexto versa sobre el para qué sirve dialogar. Cuando falta el diálogo en algún sector, implica que “ninguno está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar” (202). Frente a esta realidad, “los herederos del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que estos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad” (ibidem). Cuando, en efecto, “un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada” (219), asegura el papa Francisco.
El capítulo séptimo considera a aquellos artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación con ingenio y audacia (225) desde los caminos de reencuentro. El recomenzar se basa en la verdad histórica, una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Frente a estos procesos de reconciliación y perdón salen a flote muchas luchas legítimas: “no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano” (241). Perdonar no es permitir que sea pisoteada la propia dignidad. Para construir estos caminos de amistad social es necesario considerar que “la unidad es superior al conflicto” (245). También, frente al perdón, cuando pensamos en él no es que estemos olvidando: “los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción” (251).
Entre muchos otros elementos de este capítulo, el papa también piensa en la guerra como “un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal” (261); también el rechazo a la pena de muerte, pues “ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante” (269).
El capítulo octavo ofrece una mirada de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. La Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad” (276). Aclara que si bien “es verdad que los ministros religiosos no pueden hacer política partidaria, propia de los laicos… ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia” (ibidem). Y en este sentido, específicamente los cristianos:
“…no podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados‒enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos»” (277). Finalmente, también el papa invita a cada uno para que sea artesano de paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros (284).
La carta encíclica termina con un llamamiento, citando el encuentro fraterno con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb:
«declaramos — firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en algunas fases de la historia— de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. […] En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente», seguido del documento sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común.
La carta encíclica se cierra con una oración al Creador y una oración cristiana ecuménica, para que infunda en nosotros un espíritu fraternal y derrame en nosotros el río del amor fraterno.


























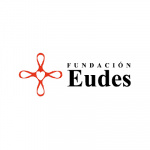











Comentarios recientes